Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Situación de los derechos humanos en Colombia
En Colombia, los líderes y líderesas sociales que se dedican a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos desempeñan un papel crucial al acompañar a comunidades vulnerables y promover el acceso a la justicia, la paz y la igualdad. Sin embargo, muchos de ellos y ellas enfrentan riesgos extremos en un contexto de violencia y conflicto social político y armado.
Según el informe reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2024 se verificaron 89 casos de homicidio vinculados a personas que ejercen esta labor, lo que representa una disminución del 15 % en comparación con el año anterior. Aun así, esta cifra resulta alarmante, ya que el 71 % de estos hechos están relacionados con la acción de grupos armados no estatales. Entre las víctimas destacan tanto líderes comunitarios como representantes de juntas de acción comunal, quienes en muchos casos han sido blanco de atentados que buscan debilitar la defensa y el tejido social en sus territorios. Conoce el informe completo aquí
Las garantías aún no llegan
A un año de posesión de un nuevo gobierno, esta vez con un discurso y agenda progresista, la realidad es que en Colombia los cambios estructurales esperados aún no llegan, sin embargo se considera como parte de los avances: la reforma tributaria, la declaración del campesinado como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, la formalización y titulación de tierras, aprobación de Zonas de Reserva Campesina (4), aumento del presupuesto de educación (54,8 billones) y agricultura (4,2 billones), aumento del aporte social para mujeres cabeza de hogar (500.000 mensuales), la creación del Ministerio de la Igualdad[1] y la sanción de la Ley 2307 del 2023, “por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas”; la ratificación del Acuerdo de Escazú, la defensa de la Amazonía y el posicionamiento internacional de la necesidad de un cambio de enfoque en la política de lucha contra las drogas, así como en el campo del modelo extractivista y de la transición energética.
En materia de paz se cuentan como avances importantes: 1) los resultados que viene dando el proceso de negociación entre el ELN y el gobierno nacional de cara a una agenda de diálogo[2], el pactar un Cese al Fuego (protocolo y Veeduría Social) por 180 días[3] y la instalación del Comité Nacional de Participación[4]. 2) nombramiento de negociadores[5] en el proceso con el Estado Mayor Central- EMC, que después de instalada una mesa se podría presentar un nuevo Cese al Fuego con este grupo, esta vez con un protocolo, y 3) los acercamientos entre el gobierno y 12 estructuras urbanas de Antioquia, así como en Quibdó y Buenaventura. Estos tres casos, si bien son escenarios que pueden ser importantes para la paz, presentan poca claridad para las comunidades en especial por no existir un marco jurídico.Por otra parte, el gobierno nacional no ha podido adelantar reformas estructurales como la de salud, pensiones y laboral debido a la decisión de gran parte del Congreso de la República, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, de obstaculizar esta agenda transformadora que beneficia a millones de colombianas y colombianos empobrecidos, en una abierta batalla por asegurar los intereses de las élites políticas y grupos económicos. A esto se suma una baja ejecución presupuestal anual por parte del gobierno nacional, 40% (El Nuevo Siglo, 2023) lo que ha provocado numerosas críticas, pero sobre todo efectos en la ejecución de la política social.La crisis humanitaria y de derechos humanos no da tregua, no solo por la persistencia del conflicto político, social y armado, sino también porque la política de Paz Total, que fue tramitada en el Congreso, ahora Ley de Paz Total, la firma de cuatro Ceses al Fuego[6]y la adopción del Plan de Emergencia para la protección a líderes y lideresas sociales, personas defensoras de DDHH y firmantes de paz, todas acciones respaldadas por los movimientos sociales y la comunidad internacional, no tuvieron el impacto esperado.Parte de los retos del gobierno para esta nueva legislatura 2023-II es poder avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz, tramitar las reformas propuestas en el Congreso, lograr un marco jurídico para los procesos de sometimiento, expedir la política pública de desmonte del paramilitarismo y de otras estructuras que ejercen violencia y lograr frenar la crisis humanitaria que viven los territorios. Además de configurar un sistema integral de protección para los líderes y lideresas sociales.En el campo de los Movimientos Sociales será indispensable retomar las agendas de movilización social en la medida en que las reformas históricas que se han reivindicado y que son necesarias para avanzar en el goce efectivo de derechos humanos están siendo truncadas por sectores políticos y económicos dominantes.1] Las cifras referenciadas son de Celag.org (9 de agosto de 2023)[2] Acuerdo de México y Acuerdo de Cuba[3] Ver protocolo para el cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (18 de julio de 2023) disponible en el portal de la OFACP.[4] Ibid. (18 de julio de 2023)[5] Por el gobierno: Camilo González Posso, Carlos Murgas Guerrero, Fabio Valencia Cossio, Feliciano Valencia, Yezid Arteta y Óscar Salazar; por el EMC: Andrey Avendaño. (INFOBAE, 2023).[6] Decretos 2656 (Estado Mayor Central- EMC), 2658 (Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC), 2659 (Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada – ACSN) y 2660 (Segunda Marquetalia); al cierre del informe alterno del EPU, dos de los cuatros Ceses se encuentran en crisis por los constantes incumplimientos por parte de los actores armados ilegales: AGC y EMC.
Colombia: Represión violenta, paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y torturas contra manifestantes pacíficos en Cali
A un año de posesión de un nuevo gobierno, esta vez con un discurso y agenda progresista, la realidad es que en Colombia los cambios estructurales esperados aún no llegan, sin embargo se considera como parte de los avances: la reforma tributaria, la declaración del campesinado como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, la formalización y titulación de tierras, aprobación de Zonas de Reserva Campesina (4), aumento del presupuesto de educación (54,8 billones) y agricultura (4,2 billones), aumento del aporte social para mujeres cabeza de hogar (500.000 mensuales), la creación del Ministerio de la Igualdad[1] y la sanción de la Ley 2307 del 2023, “por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas”; la ratificación del Acuerdo de Escazú, la defensa de la Amazonía y el posicionamiento internacional de la necesidad de un cambio de enfoque en la política de lucha contra las drogas, así como en el campo del modelo extractivista y de la transición energética.
“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y donde proliferan los actores armados diversos que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas. Es la segunda ciudad con mayor población Afrodescendiente en Latinoamérica y se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Este contexto ha sido el detonante de que Cali concentre el mayor número de protestas, pero también de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión.
Desde el 28 de abril, se han presentado manifestaciones multitudinarias en Cali, en el marco del “Paro Nacional”. En esta ciudad se concentran las más graves denuncias de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública y de grupos de civiles armados, y las autoridades continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica hasta la fecha.
Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas.
Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.
El informe analiza tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali. El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.
El segundo evento analizado fue el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.
Por último, se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.
En el caso de Siloé, se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público.
Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización. Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado.
Ante el anuncio de movilizaciones para el 20 de julio y la celebración de la Asamblea Nacional Popular, integrada por personas, colectivos y movimientos del Paro Nacional, en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, la Gobernación del Valle del Cauca dictó medidas restrictivas de movilidad de transporte y/o personas para ingresar al departamento del 16 al 22 de julio, limitando así el derecho a la protesta pacífica.
El informe destaca las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llama al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con y no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH.
El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados —de acuerdo con las 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley que Amnistía Internacional publicó esta semana.
En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas.
Asimismo, se deben iniciar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.
El 12 de julio Amnistía Internacional solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días e incluirlos en el informe. El 23 de julio el Juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción. Al 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta de las demás autoridades.
El 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” que, según indicó, tiene como sus pilares la priorización del enfoque de derechos humanos. A pesar de este anuncio, el 20 de julio Amnistía Internacional recibió reportes de agentes del ESMAD haciendo uso ilegal de la fuerza durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.
“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org
Consultar informe completo acá

.png)










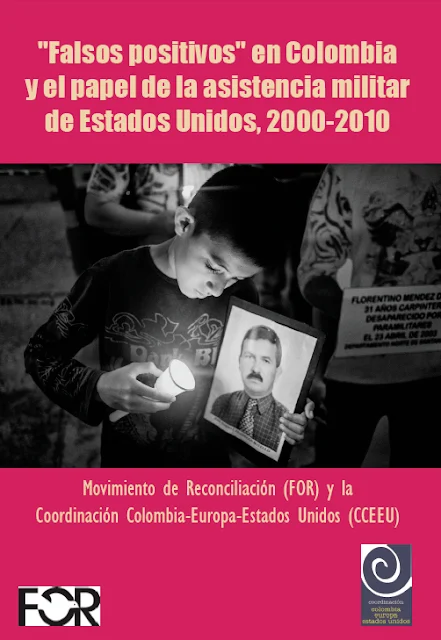

Publicar un comentario